La idea de que los hombres han de ser hombres y las mujeres mujeres… comienza a parpadear.
La gran sacudida social entorno a las identidades nos obliga a pensar que ciertos modelos, que creíamos tan firmes como la naturaleza, se empiezan a despojar de su equívoca verdad y se convierten en algo revocable.
La anatomía ya no es el destino.
Un ser humano, puede mostrarse de acuerdo con la identidad de su cuerpo, pero también puede sentirse preso en un organismo que no reconoce.
Todos los “desvíos” que hasta ahora eran concebidos como una perversión, empiezan a ser considerados como una salutífera elección que ha perdido por el camino todos sus rasgos perversos.
La única enfermedad realmente incurable, y mejor que sea así, es el deseo, que ahora se sirve de su astucia más reciente para reordenar los géneros.
Nos habíamos contentado con dar brazadas en nuestro desarrollo psicológico hasta construir una identidad, para después apoltronarnos en ella y vaguear.
Pero es probable que hayamos vivido en un engaño moral que el deseo con su nuevo ímpetu viene a destapar.
El género no concluye nunca, y lo que hoy dábamos por finalizado solo constituye un momento a sopesar, transgredir, deconstruir y prolongar.
Ya se habla de un anhelo de no pertenecer a ningún sexo, o de la aspiración de pertenecer a todos a la vez.
Hay mucho tiempo por delante para que las diferencias se vuelvan más y más indiferentes.
Para que esta “oferta” que la genética nos propone desde el nacimiento no sea tan dual.
Para dar pie a finalizar con la intolerancia a los contrastes, al mestizaje y a la variedad.
Nadie es quien para entender su cuerpo como un veredicto irreversible.
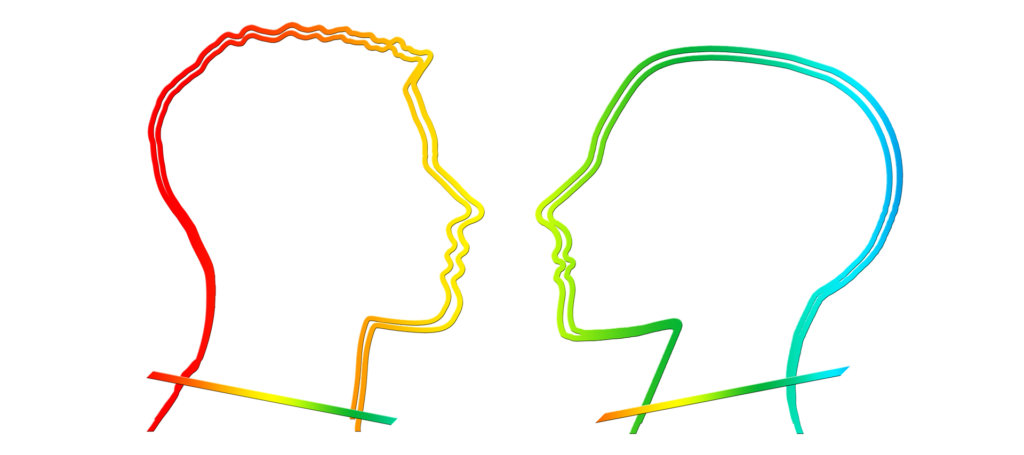
Comentarios recientes